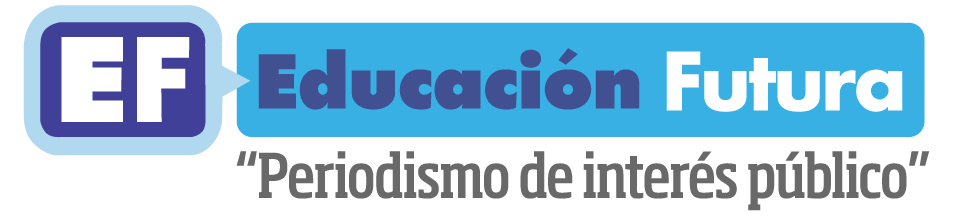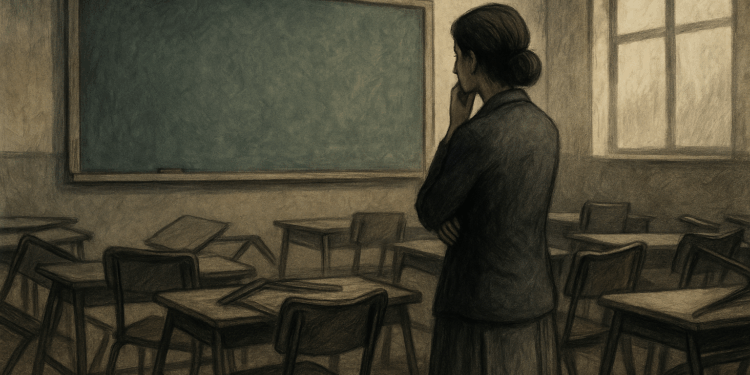El pasado 29 de abril de 2025, un grupo de niños del Colegio François Dolto en Oaxaca resultó gravemente herido tras la explosión de una fogata improvisada durante un campamento escolar. Ocho menores sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado; una de ellas fue trasladada a Texas por la gravedad de sus lesiones (La Jornada, 2025a). La actividad no fue informada con claridad a las familias, no contaba con personal capacitado para su realización, y el colegio, además, operaba sin refrendo de validez oficial (La Jornada, 2025b).
Este no es un caso aislado ni un accidente fortuito. Es un reflejo doloroso de una falla estructural: la formación profesional como simulacro, la idea de que basta con un título, un curso o una autopercepción de competencia para ejercer responsabilidades que requieren preparación técnica, ética y pedagógica profunda.
Cuando se habla de educar, se habla de cuidar vidas. Y eso no se improvisa. La formación de quienes trabajan con niñas, niños y adolescentes debe estar cimentada en conocimiento actualizado, habilidades prácticas, experiencia supervisada y sentido de responsabilidad colectiva.
Como sociedad, como comunidad educativa, hemos relativizado la formación docente, la profesionalización del cuidado, la planificación escolar rigurosa. Validamos actividades escolares sin protocolos, sin especialistas, sin coordinación con autoridades de protección civil. Y así, el riesgo deja de ser una posibilidad para convertirse en una consecuencia inevitable.
Pablo Latapí Sarre lo advirtió con claridad:
“Las causas profundas de la terrible mediocridad de nuestra educación son tres:
a) la perversión del sistema educativo por intereses políticos;
b) la falta de firmeza de las autoridades, que temen romper equilibrios;
c) y la debilidad de la participación de los padres y la sociedad para exigir calidad”
(Latapí, 2008, p. 15).
A eso, añadía la ausencia de un proyecto intelectual ambicioso que dé sentido y coherencia a las acciones educativas. Hoy, ese proyecto necesita empezar con una premisa sencilla: tomarse en serio la formación docente y darle sentido a la planificación, la planificación didáctica, de proyectos, de festividades, ceremonias; la Educación no es un ejercicio de buenas intenciones aisladas de la preparación y experiencia reconocida por la comunidad escolar y académica.
Pero existe otro problema frecuente y peligroso: la asignación de funciones sin criterios de pertinencia ni competencia profesional. Es importante aunque obvio señalar que el nepotismo y las relaciones personales no pueden sustituir la evaluación profesional ni el cumplimiento de protocolos. Lo contrario no solo erosiona la confianza institucional, sino que debilita la toma de decisiones con enfoque en el bienestar de los estudiantes.
No se trata aquí de revictimizar ni de convertir un caso doloroso en espectáculo mediático. Más bien, es una oportunidad para detenernos, reflexionar y preguntarnos: ¿cuánto vale, realmente, tomarse en serio la formación profesional?
En nuestra sociedad a menudo se privilegia la obtención rápida del título, donde un diploma puede parecer más un fin que un medio, conviene recordar que la educación —sobre todo la que toca vidas humanas, como la educación de niños— no puede depender de la improvisación ni del voluntarismo. La autopercepción de competencia no basta: se necesita formación rigurosa, práctica continua, retroalimentación constante, supervisión ética y un sentido profundo de responsabilidad.
Malcolm Gladwell refería —con posterior respaldo de la neurociencia y la psicología del aprendizaje— que se requieren al menos 10,000 horas de práctica deliberada para alcanzar el dominio de una habilidad compleja. ¿Estamos, como país, diseñando trayectorias formativas que permitan esto? ¿O estamos certificando con premura y validando competencias apenas esbozadas?
No se trata de construir castillos de perfección inalcanzable, sino de asumir el compromiso ético de caminar sobre hombros de gigantes, como decía Isaac Newton. Educar, formar, acompañar el crecimiento de otro ser humano implica estar dispuesto a estudiar, a contrastar ideas, a reconocer los límites del propio saber, y sobre todo, a profesionalizar el oficio de enseñar.
Es indispensable que las instituciones educativas que no solo titulen, sino que enseñen a ver, escuchar, diagnosticar, prevenir, cuidar. Necesitamos profesores, directivos, autoridades y familias que comprendan que la formación no termina con un certificado, sino que se alimenta con experiencias, errores reconocidos, mentorías, comunidades de aprendizaje y una constante pregunta por el sentido de lo que hacemos.
Lo que ocurrió en Oaxaca no debe reducirse a una anécdota trágica. Es una llamada de atención sobre cómo una sociedad que no se toma en serio la formación de sus educadores, tarde o temprano paga el precio.
El cómo sí ¿Cómo podemos prevenir?
En lugar de señalar culpables individuales o cancelar actividades que son interesantes, valiosas y atractivas, este caso exige que asumamos una responsabilidad estructural, colectiva y permanente. Si de verdad queremos que la escuela sea un espacio seguro y formativo, necesitamos más que discursos: necesitamos compromiso, planificación y acción compartida.
Les compartimos algunas claves clásicas y básicas pero efectivas:
- Diseñar cada actividad con sentido pedagógico, no solo recreativo.
Toda experiencia escolar —campamento, festival, ceremonia o jornada lúdica— debe partir de un propósito educativo claro, alineado al desarrollo de los estudiantes y a los valores institucionales. - Involucrar desde el inicio a Protección Civil y autoridades locales.
Contar con su revisión de rutas de evacuación, manejo de riesgos, control de materiales y acompañamiento durante las actividades. Muchos municipios ofrecen capacitaciones gratuitas para personal educativo. No hay festejo que por pequeño, no amerite preparación. - Formar continuamente a los docentes y personal de apoyo.
En primeros auxilios, protocolos de emergencia, gestión emocional y ética profesional. No basta un curso único al año: se requiere actualización constante, práctica supervisada y evaluación. En este punto hay que repensar la importancia de acreditaciones, la calidad es integral. - Elaborar protocolos vivos, claros y compartidos.
Que cada integrante de la comunidad educativa sepa qué hacer, a quién llamar y cómo actuar. Los protocolos deben revisarse cada ciclo escolar, ensayarse con simulacros y difundirse a las familias. - Fortalecer la participación de madres y padres.
Su presencia no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para construir comunidad, transparencia y corresponsabilidad. Incluirlos en comités escolares y planeación de eventos es clave. - Evaluar lo vivido para aprender y mejorar.
Después de cada actividad escolar, documentar lo que funcionó, lo que falló y cómo puede mejorarse. Esta cultura de mejora continua convierte a la escuela en un verdadero espacio de aprendizaje para todos.
Como docentes, sabemos que nuestra práctica implica mucho más de aquello que se ve en el papel o en las horas aula y definitivamente conviene activar una red de apoyo que nos permita Involucrarnos critica, creativa y colaborativamente en la planificación como un ejercicio de prevención. La formación docente no es un trámite ycuando se improvisa, el costo no solo es institucional: es humano.
Lo que ocurrió en Oaxaca no debe olvidarse, pero tampoco repetirse. Que esta experiencia dolorosa se transforme en acción ética, profesional y colectiva. Porque cuidar a la infancia no puede depender de buenas intenciones: exige preparación, responsabilidad y comunidad.